Viniste aquí por una razón
Publicado
- 🕒 7 min read
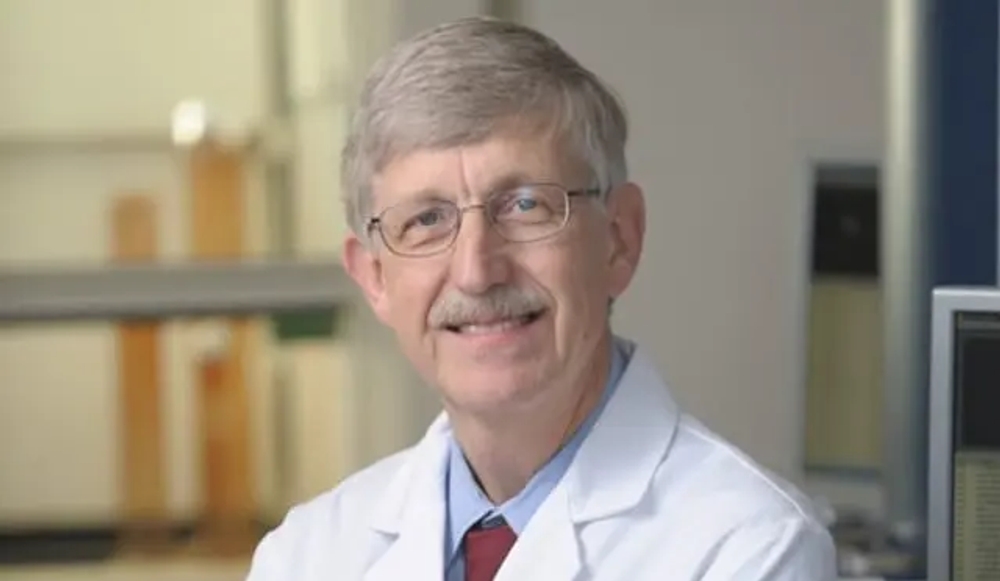
El empobrecido pueblo de Eku yace en el delta del río Níger, cerca de la curvatura que forma la costa occidental de África. Fue allí donde tuve una lección poderosa e inesperada. Viajé a Nigeria en el verano de 1989 para trabajar como voluntario en un pequeño hospital de misioneros y dar oportunidad a que algunos médicos de la misión asistieran a su reunión anual y recargaran sus baterías físicas y espirituales. Mi colega, mi hija y yo acordamos ir juntos en esta aventura, ya que siempre habíamos sentido curiosidad por África y atesorado el deseo de contribuir en algo al mundo en desarrollo.
Yo era consciente de que mis habilidades médicas, dependientes como son de la alta tecnología del hospital norteamericano, se podrían ver disminuidas ante los retos de las desconocidas enfermedades tropicales y el poco soporte tecnológico. No obstante, llegué a Nigeria con la expectativa de que mi presencia causaría una diferencia importante en las vidas de los muchos que yo esperaba atender.
El hospital de Eku no se parecía a nada que yo conociera. Nunca había suficientes camas, así que con frecuencia los pacientes tenían que dormir en el suelo. Sus familias a menudo viajaban con ellos y asumían la responsabilidad de alimentarlos, ya que el hospital no podía ofrecer alimentos adecuados. En él había representado un amplio espectro de enfermedades graves. Casi siempre los pacientes llegaban tras varios días de progresiva enfermedad. Aún peor, el curso de la enfermedad estaba generalmente agravado por los cuidados tóxicos de los médicos-brujos, a quienes muchos nigerianos acuden primero por ayuda, para ir al hospital de Eku sólo en caso de que todo lo demás falle.
Lo más difícil de aceptar para mí fue que la mayoría de los casos que me tocaba atender representaban claramente un fracaso devastador del sistema público de salud. Tuberculosis, malaria, tétanos y una gran variedad de enfermedades parasitarias reflejaban un ambiente totalmente caótico y un sistema de salud completamente deshecho. Abrumado por la enormidad del problema, exhausto por el flujo constante de pacientes con enfermedades para las que estaba mal equipado para diagnosticar, y frustrado por la falta de apoyo de laboratorio y radiografías, me sentía cada vez más descorazonado y me pregunté cómo había llegado a pensar alguna vez que ese viaje sería una buena idea.
Entonces, una tarde una familia trajo a la clínica a un joven granjero con debilidad progresiva y las piernas todas hinchadas. Al tomar su pulso, noté que éste desaparecía en esencia cada vez que inhalaba. A pesar de que nunca había visto este clásico síntoma físico (conocido como «pulso paradójico») revelarse de forma tan dramática delante de mí, estaba seguro de que este joven granjero había acumulado una gran cantidad de líquido en el saco pericárdico alrededor del corazón. El líquido amenazaba con ahogar su circulación y terminar con su vida. En estas condiciones la causa más probable era la tuberculosis. Tenían en Eku medicamentos para la tuberculosis, pero no podrían actuar con suficiente rapidez para salvar al muchacho. Le quedaban pocos días de vida a menos que se hiciera algo drástico. La única posibilidad de salvarlo era realizar un procedimiento de alto riesgo que consistía en extraerle el líquido pericárdico con una aguja de perforación en el pecho. En el mundo desarrollado, este procedimiento sólo lo hace un cirujano cardiólogo altamente capacitado, guiado por una máquina de ultrasonido para evitar lacerar el corazón y causar la muerte inmediata. No había ultrasonido disponible. Ninguno de los médicos presentes en el pequeño hospital nigeriano había realizado este procedimiento. La alternativa era que yo intentara la riesgosa e invasiva aspiración con la aguja o ver al granjero morir.
Expliqué la situación al muchacho, quien ahora era consciente de lo precario de su situación. Calmado, me instó a proceder. Con el corazón en la garganta y una oración en los labios, inserté la larga aguja justo bajo el esternón y me dirigí al hombro izquierdo, temiendo haberme equivocado en el diagnóstico, en cuyo caso era casi seguro que yo lo mataría. No tuve que esperar mucho tiempo. El golpe del oscuro líquido rojo en la jeringa inicialmente me hizo temer que podría haber entrado en un ventrículo, pero pronto resultó evidente que no se trataba de la sangre normal del corazón. Era una cantidad importante de una efusión tuberculosa sanguínea proveniente del saco pericárdico alrededor del corazón. Casi salió un litro de líquido.
La respuesta del muchacho fue notable. Su pulso paradójico desapareció casi de inmediato, y en las siguientes veinticuatro horas la inflamación de las piernas había mejorado bastante. Durante las siguientes horas después de esta experiencia, sentí un gran alivio, incluso euforia, ante lo que había sucedido. Pero a la mañana siguiente, la sensación familiar de depresión se empezó a instalar de nuevo sobre mí. Después de todo, las circunstancias que llevaron a que este muchacho se enfermara de tuberculosis no iban a cambiar. Le empezaríamos a dar los medicamentos para la TB en el hospital, sin embargo, las posibilidades de que no tuviera los recursos para pagar los dos años del tratamiento completo eran altas, y podría sufrir una recaída y morir a pesar de nuestros esfuerzos. Incluso si sobrevivía a la enfermedad, algún otro desorden prevenible, producto del agua insalubre, la nutrición inadecuada y un medio ambiente peligroso, podría rondarle en el futuro inmediato. Las probabilidades de una larga vida para el joven granjero nigeriano eran pocas.
Con esos desalentadores pensamientos en mente, me acerqué a su cama a la mañana siguiente, en donde lo encontré leyendo su Biblia. Me miró inquisitivo y me preguntó si había trabajado mucho tiempo en el hospital. Admití que era nuevo, sintiéndome algo irritado y avergonzado de que hubiera sido tan fácil para él adivinarlo. Pero entonces, este muchacho nigeriano, tan diferente a mí en cultura, experiencia y descendencia como lo pueden ser dos seres humanos, me dijo unas palabras que se quedaron grabadas en mi mente: «Tengo la sensación de que te preguntas por qué viniste aquí», dijo. «Tengo una respuesta para ti. Viniste aquí por una razón. Viniste por mí.» Me quedé pasmado. Pasmado de que pudiera ver tan claramente en mi corazón, pero aún más de las palabras que pronunció.
Yo había hundido una aguja cerca de su corazón; él había atravesado el mío directamente. Con pocas y sencillas palabras, él puso mis grandiosos sueños de ser el gran doctor blanco, al rescate de los millones de enfermos de África, en evidencia. Él tenía razón. Estamos llamados a acercarnos a los demás. En raras ocasiones eso puede suceder a gran escala. Pero la mayoría de las veces ocurre en pequeños actos de amabilidad de una persona a otra. Ésos son los acontecimientos que en realidad importan. Las lágrimas de alivio que nublaron mi visión mientras absorbía sus palabras surgieron de una reafirmación indescriptible, la reafirmación de que en ese extraño lugar, durante apenas un momento, yo estaba en armonía con la voluntad de Dios, unido a este muchacho de la manera más improbable pero maravillosa.
Nada que haya aprendido en la ciencia podría explicar esa experiencia. Nada sobre las explicaciones evolutivas de la conducta humana podrían explicar por qué parecía tan perfecto que este privilegiado hombre blanco estuviera parado al lado del lecho de este joven granjero africano, cada uno recibiendo algo excepcional. Esto es lo que C. S. Lewis llamaba ágape. Es el amor que no busca recompensa. Es una afrenta al materialismo y al naturalismo. Y es la alegría más dulce que uno pueda vivir.